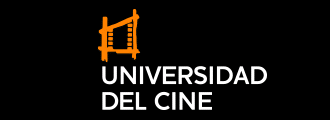Clásicos modernos: crítica de «Terciopelo azul» («Blue Velvet»), de David Lynch (Filmin)
Una mañana, después de visitar a su padre en el hospital, Jeffrey Beaumont encuentra entre unos arbustos una oreja humana. Disponible en Filmin.
Es un mundo extraño«, dice Jeffrey Beaumont una y otra vez mientras se adentra en el corazón podrido de Lumberton, Carolina del Norte. La frase, que se lee al principio como una declaración de asombro juvenil y más cerca del final con una suerte de resignación metafísica, resume la tensión central de Blue Velvet: el contraste brutal entre la superficie apacible del sueño americano y las pulsiones oscuras que lo socavan desde abajo. A casi 40 años de su estreno, la película no sólo sigue siendo una de las piezas más desconcertantes y perturbadoras del cine estadounidense moderno, sino también una clave para leer toda la obra posterior del recientemente fallecido David Lynch.
Después del fracaso crítico y comercial de Duna (1984), Blue Velvet representó para Lynch una especie de renacimiento artístico. Con un presupuesto modesto pero con un control creativo casi total, el director volvió a un territorio más personal, explorando los mecanismos del deseo, la violencia y la identidad en una historia que recuerda tanto a Psicosis como a Vértigo, aunque despojada del corset más clásico del cine de Alfred Hitchcock y lanzada hacia el más enfermizo surrealismo.
La estructura narrativa es en apariencia sencilla: Jeffrey Beaumont (un muy joven Kyle MacLachlan) es un veinteañero que regresa a su pueblo en Lumberton para ocuparse de su padre enfermo. Estando allí encuentra, casualmente, una oreja humana podrida y tirada en un terreno baldío. El descubrimiento no llama demasiado la atención de la policía local, así que él mismo comienza –con la ayuda de Sandy (Laura Dern), la hija del comisario–, una investigación amateur que lo lleva a conocer a la intrigante Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), una cantante atrapada en una relación sadomasoquista con el violento Frank Booth (Dennis Hopper). Pero Lynch subvierte rápidamente las convenciones del cine negro al disolver los límites entre víctima y victimario, inocencia y perversión, realidad y ensoñación, llevando a los personajes a entrometerse en una situación del tipo policial que es más excéntrica, perversa y absurda que todo lo imaginable.

Desde la célebre secuencia inicial —una vista idílica de casas blancas, jardines cuidados, una familia feliz regando el césped— que se interrumpe con el colapso del padre de Jeffrey y una cámara que se desliza hacia el mundo de los insectos y la podredumbre, Blue Velvet plantea su tesis visual: lo monstruoso no es lo ajeno, sino lo reprimido, lo oculto, lo que está escondido bajo la alfombra. Lynch no denuncia la falsedad de la vida suburbana en los Estados Unidos, sino que sugiere algo más inquietante: que el Mal es parte intrínseca de su misma estructura, que no hay separación real entre el supuesto paraíso y algo que se parece mucho al infierno.
Este motivo reaparecerá una y otra vez en su filmografía: en la saga Twin Peaks (1990), donde un pequeño pueblo encantador esconde secretos abominables; en Lost Highway (1997), donde la identidad se fragmenta frente a la mirada de un Otro; y especialmente en Mulholland Drive (2001), donde el sueño de Hollywood se convierte en una incierta pesadilla psíquica.
Una de las mayores audacias de Blue Velvet es su tratamiento del tema del deseo. El joven Jeffrey, que comienza su pesquisa con una curiosidad casi detectivesca, se ve arrastrado a una vorágine de excitación, miedo y placer frente a la figura de Dorothy, quien a su vez parece oscilar entre el rol de víctima y el de instigadora. La escena en que ella lo obliga a golpearla no puede ser leída de manera unívoca: Lynch no moraliza ni explica, simplemente expone una expresión del deseo que no corresponde con las categorías convencionales.
Frank Booth, encarnado por un Hopper absolutamente desatado, es la cristalización grotesca de ese deseo desbordado, pasado de rosca: parece un niño caprichoso y brutal, adicto al gas y al sexo violento, que habla en una jerga algo infantil y cita canciones románticas y melancólicas de los años ‘50 como la que le da título al film. Su presencia convierte cada escena en una amenaza constante, pero también funciona como una parodia demencial del rol del patriarcado estadounidense. Y algo parecido pasa con su curiosa crew y con su visita al igualmente singular socio que tiene en su emprendimiento criminal y que encarna un inspirado Dean Stockwell, lipsync de Roy Orbison incluido.

Si algo distingue a Lynch de otros cineastas contemporáneos es su utilización de la lógica del sueño como forma de acceso a lo real. Blue Velvet opera bajo este principio, aunque aún con un formato narrativo más lineal que en sus obras posteriores. Las canciones (como “In Dreams” de Orbison, usada de forma irónica y perturbadora; lo mismo que la propia “Blue Velvet”), los interiores de características teatrales, el uso expresionista de la luz y de las sombras, y los tiempos dilatados de sus escenas crean una atmósfera que no busca reproducir la realidad sino exponer sus fisuras. En este sentido, Blue Velvet puede considerarse la primera gran película “lyncheana”: no porque contenga elementos surrealistas por sí solos, sino porque propone una forma de ver el mundo en la que lo racional se rinde ante lo simbólico, lo reprimido y hasta lo abyecto.
A través de esta fábula oscura, Lynch construye una crítica elusiva pero muy potente al imaginario estadounidense. El retorno de Jeffrey a su ciudad natal —después de la enfermedad de su padre— remite a una nostalgia de lo conocido y de lo familiar que se desmorona velozmente cuando él mismo entra en contacto con el mucho más tenebroso mundo real: la oreja lo conduce a Dorothy y ella lo lleva hacia el otro lado del “gran camino amarillo”. La pareja que forma con Sandy, la muchacha angelical, inocente y optimista que le habla de sus sueños con petirrojos –pero que al estar con Jeffrey también engaña a su novio, dejando en claro que el doble standard está también sobre la superficie–, representa la pulsión de restaurar cierto orden, pero el viaje de Jeffrey es demasiado profundo como para poder regresar intacto hacia allí.
Blue Velvet es, en muchos sentidos, el umbral simbólico de toda la obra posterior de David Lynch. Su universo ya está todo formado allí: las dualidades morales, la ambigüedad emocional, la estética kitsch transformada en pesadilla, la música como canal de transmisión de lo irracional y el Mal como una presencia inexplicable y seductora a la vez. La película representa una declaración de principios: el arte como descenso al inconsciente, el cine como dispositivo de revelación de eso que no se ve en la superficie.
A lo largo de su carrera David Lynch nunca pretendió explicar el mundo, sino mostrar su rareza. Y en esa rareza —hecha de erotismo, de violencia, de ternura y de espanto— reside una verdad que las formas narrativas tradicionales no pueden contener. Es el mundo como sueño y pesadilla a la vez, uno en el que lo que llamamos realidad es algo puramente ilusorio, una engañosa apariencia que se desintegra apenas uno presta un poco de atención a los detalles. Hasta el supuesto optimismo con que pretende cerrar Blue Velvet es tramposo. Al concluir su recorrido, Jeffrey ya sabe que todo eso que brilla y momentáneamente lo ilumina es apenas una cortina que disimula un mundo secreto y adictivo del que le será muy difícil escapar.