
Estrenos online: crítica de «Disomnia», de Marc Raso (Netflix)
Un extraño acontecimiento genera que la gente no pueda dormir más, generando caos. Una familia tiene la posibilidad de una cura y debe huir de todo el mundo en esta fallida película de supervivencia.
Una vez se me ocurrió una idea posible para un guión. Imaginaba un mundo en el que siempre llovía, todo el tiempo. De hecho, siempre había llovido. No existía la noción de que no lloviera. Era algo natural, asumido, lógico: del cielo siempre caía agua y la gente lo vivía de manera normal. Un día, inexplicablemente, deja de llover y nadie entiende lo que pasa ni sabe qué hacer, cómo seguir, cómo adaptarse o combatir ese extraño fenómeno. Ese era el punto de partida y están invitados a explorarlo si quieren (no les cobro derechos de autor, pónganme en los agradecimientos si logran llegar a hacer una película a partir de eso). Yo no logré llegar a nada sensato, ni coherente, ni dramáticamente interesante como para escribir un guión que supere ese concepto básico, sencillo y contundente.
Recordé esa idea más de una vez mientras veía DISOMNIA y hasta podía imaginarme al guionista ante una situación parecida a la mía. Su idea parte de un concepto similar en cuanto a su contundencia e ilógica. En este caso: ¿Qué pasaría si de golpe la gente no pudiera dormir más? «Ahhhh», imagino al tipo diciendo. «Acá hay algo». Sí, es cierto, probablemente lo haya. El problema, amigos, es que un buen punto de partida no sirve de mucho si uno no sabe qué hacer con eso y solo explota el concepto porque sí, porque suena bien.

Y eso es lo que sucede en esta película mediocre y confusa. Tiene un disparador inquietante, una presentación con cierta intriga y misterio, y a la media hora ya no hay casi película. O, es decir, hay un remedo de trama que incluye una familia (disfuncional, obviamente) en fuga, militares, científicos, religiosos, persecuciones y una serie de situaciones y diálogos absurdos que hacen que el espectador pida en un momento piedad. La película está prácticamente terminada casi antes de haber empezado.
Jill (Gina Rodríguez) encarna a la madre de dos adolescentes, una ex militar que se está recuperando de una adicción a las drogas por lo que sus hijos (Noah, un adolescente y Matilda, una niña) están al cuidado de su madre. Un día, mientras los lleva en el auto, un extraño acontecimiento electromagnético tiene lugar y suceden dos cosas a la vez. La primera, evidente e inmediata: todos los aparatos eléctricos dejan de funcionar. Los autos chocan entre sí, caos en la ruta y ellos terminan en el medio de un lago. Se salvan, por poco, pero se salvan.
No es el único «problema» generado por ese hecho. Esa misma noche todos se dan cuenta que no pueden dormir. Nadie. En todo el mundo. Algo pasó con ese evento y la capacidad del ser humano para dormir desapareció por completo. Con eso, también, la lucidez y la sanidad. Con el correr de los días (las horas, en realidad, ya al día siguiente todos están como locos) la gente entra en pánico, a delirar, a ponerse violenta y a tratar de encontrar explicaciones y soluciones para el problema. Pero no parece haberla.

Salvo una, en realidad: existen algunas pocas personas que sí pueden dormir, «tocadas» por la mano de vaya uno a saber quién o porqué. Y ellos podrían servir como «conejillos de indias» para encontrar una solución al problema. Matilda (Ariana Greenblatt) es una de ellas. ¿Qué hacer entonces? ¿Ofrecerla para ser estudiada por científicos y militares que claramente no están demasiado lúcidos al no poder dormir hace días? ¿O escaparse con la niña sin saber si madre y hermano estarán capacitados para protegerla después de algunas noches más sin pegar un ojo?
Hasta allí, más allá de algunas situaciones absurdas (una misa que termina de forma caótica ya da pistas que la sutileza no es algo que Raso maneje bien), hay una idea y un posible drama. Pero todo desbarranca de ahí en adelante. Situaciones caprichosas, violencia generalizada, una actitud anti-ciencia por lo menos discutible, la idea de que todo el mundo es un enemigo y otras arbitrariedades narrativas que son muchas –demasiadas– como para ser mencionadas. Algunas, considerando ciertos agresivos comportamientos pandémicos, de golpe se volvieron más realistas que antes. Pero con eso no alcanza.
La mecánica familiar caprichosa no ayuda (todas las películas estadounidenses de los últimos años parecen funcionar en base a adolescentes tercos peleándose con sus padres y metiéndolos en problemas), la larga lista de anodinos potenciales enemigos con los que se cruzan tampoco y todo parece estar hecho para funcionar como una copia apurada de BLACK BOX, un éxito de Netflix que tampoco era demasiado bueno pero estaba bastante mejor hecho. Acá, el interés se va perdiendo paulatinamente y, más allá de algún intento de despabilar al espectador con algunos virtuosos planos secuencia, el sueño que los protagonistas no logran conciliar se traslada al espectador. ¿Debería haber sido un corto? Quizás. ¿Más trabajo de guión? Seguramente. ¿Un cuento? Mejor todavía. O, tal vez, dejar la idea ahí a madurar hasta encontrar algo más interesante para hacer con ella que lo que hay en DISOMNIA.


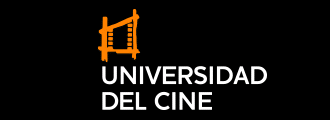

No soy fanático de Gabriel García Márquez, pero me parece adecuado citar el capítulo 3 de Cien años de soledad.
Ahí se habla de una peste de insomnio, y las consecuencias que produce en el pueblo de Macondo: http://www.gavilan.edu/spanish/gaspar/html/24_09.html
«Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón (…)».
Se habla, también, de una cuarentena.
«Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir».
Después llegó la otra peste, relacionada con la perdida de memoria y el lenguaje.
«Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito (…).
Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita (…).
En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral, que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica pero más reconfortante».
Hay un corto disponible para ver en You Tube, inspirado en esa parte de la novela. Dura poco más de 15 minutos: https://youtu.be/unavYbe3Yu8
A mi si me gusto
Yo Piqué, menudo truño ?
Excelente película!! Si nos vamos a guiar por estas críticas de personas que no les gusta nada o todo los aburre, excepto las películas que duran 4 horas y no paran de hablar ni un segundo es lo único que les puede gustar.